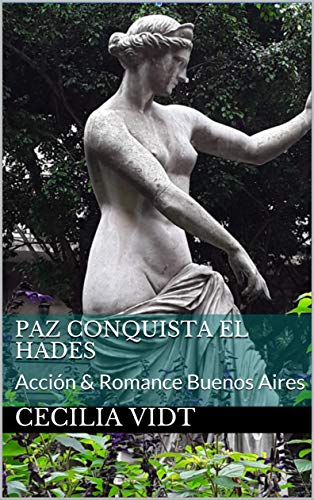Leonardo: Alejandra te está esperando en su despacho en media hora. ¡Suerte!, y le agregó un emoticón de un diablito.
Eran pocas cuadras. Si iba caminando, con el nivel de aceleración que tenía, iba a llegar empapado de transpiración. Si tomaba un taxi, viajaba con aire acondicionado. La contrapartida era que se trasladarían a paso de tortuga. Ya todos habían vuelto de las vacaciones y el tránsito era un caos. Miró la billetera, tenía la SUBE, rogó que estuviera cargada y salió hacia la estación a tomar una unidad de la línea 100 ó de la 5, la que viniera primero, rogando que tuviera aire acondicionado. Saludó a Estela, la secretaria de los socios y le avisó que estaría fuera dos horas. Sorteó homelesses, crotos, veredas percudidas de orina humana, tachos de basura desbordados y superó como pudo los olores de fermentaciones varias.
Renzo usaba transporte público a menudo, no quería perder contacto con su vida de siempre y volverse un snob. Buenos Aires hacía décadas, sino de siempre, tenía un sistema de transporte pésimo. Aunque resultara difícil de creer, la ineptitud se había agudizado en los últimos años. El subterráneo tenía baja frecuencia, el aire acondicionado andaba cuando quería, los vagones iban atiborrados.
Los porteños toda la vida se jactaron de su higiene personal, costumbre que se había perdido en los últimos diez años, por razones desconocidas. La convivencia con personas que no se bañaban o no se lavaban el pelo era todo un desafío olfativo. Y los colectivos, como los porteños o nativos de Buenos Aires, llamaban a los autobuses, solían estar sucios. Sucio el piso, sucio los barrales, sucios los asientos. Y la frecuencia de las unidades era…azarosa.
Aún así, apenas llegó a la vereda de la Estación, apareció el 100 y se subió. Pagó con la tarjeta SUBE, un sistema de pago electrónico de transporte. Encontró la unidad vacía. Eligió un asiento simple a la izquierda, donde podía acomodar su metro noventa y dos centímetros de humanidad. Tenía un traje italiano de lino que había costado 2.500 euros, zapatos de cuero italianos de cordones – Oxford – de 600 euros y no recordaba cuánto le había salido la camisa blanca y mucho menos la corbata.
Él era un bicho raro en el paisaje urbano. Pasó desapercibido porque las tres personas que subieron con él miraban absortas a sus respectivos celulares. No le prestaron atención.
En siete minutos llegó a la Av. Córdoba. Caminó los 140 metros hasta las oficinas de los Sarghinis.